El Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (OCRE) y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) organizan el IV Congreso de Expertos Docentes para un Análisis Crítico de la Educación (https://ivcongreso.asociacionocre.org), junto con la colaboración de la Universidad de Sevilla. Esta edición que se celebrará en el IES Martínez Montañés del barrio de Nervión en Sevilla el viernes, 24 y sábado, 25 de octubre. Este encuentro, de alcance nacional, servirá para analizar la situación de la enseñanza en nuestro país y las posiciones que diversos académicos y docentes sostienen para mejorar la actual crisis educativa.
Este IV Congreso, aunque estamos seguros que surgirán muchos temas clave interconectados, girará en torno a cuatros grandes cuestiones que las hemos querido reflejar en el propio título del congreso:
“¿Cuáles son los retos de la escuela del s.XXI?
La recuperación de la educación como ascensor social”
Y los títulos de las tres mesas de debate que tendremos:
“¿Cuáles son las prioridades en los primeros años de escolarización?”
“¿Para qué la escuela? Una mirada desde la Filosofía y la Cultura Clásica”
La evaluación a debate: ¿qué, cómo y para qué evaluar?”
En este artículo, dividido en dos partes, les traemos a continuación, como aperitivo, las opiniones de todos los participantes del congreso a algunas de estas preguntas. Para no exceder más la extensión de este artículo, pueden encontrar los currículums detallados de cada uno de ellos en la web del congreso.
En una primera parte, sus respuestas con respecto al título del congreso:
“¿Cuáles son los retos de la escuela del s.XXI?
La recuperación de la educación como ascensor social”
Inger Enkvist. Catedrática de filología española, Centro de lenguas y literatura (Universidad de Lund, Suecia).

El ascensor social funciona:
- Cuando hay docentes de buena calidad en el aula. Tienen que conocer muy bien su materia y haber elegido la profesión por gusto.
- Cuando se devuelve al profesor la autoridad en el aula. Si un alumno no se comporta bien y molesta a los demás por la razón que sea, no puede seguir en el aula. Ningún alumno debe tiene el permiso de robarle el derecho a la educación a otro alumno.
- Cuando el profesor no está obligado a atender a varios alumnos con diferentes problemas al mismo tiempo que tiene que dar clase. El sistema actual no da buen resultado para nadie. Los alumnos que no tienen un ambiente culto en su casa son los que más necesitan que el profesor pueda concentrarse en dar clase al grupo.
- Cuando el ambiente escolar se caracteriza por valores culturales, éticos, estéticos e intelectuales. Entre los intelectuales están el respeto por el conocimiento y por el esfuerzo que supone el estudio.
- Cuando hay un énfasis en el aprendizaje de las materias más que en la tecnología. Educamos a la persona y la tecnología está al exterior de la persona.
Carlos Javier González Serrano. Profesor de Filosofía y Psicología y orientador de Bachillerato en Madrid.
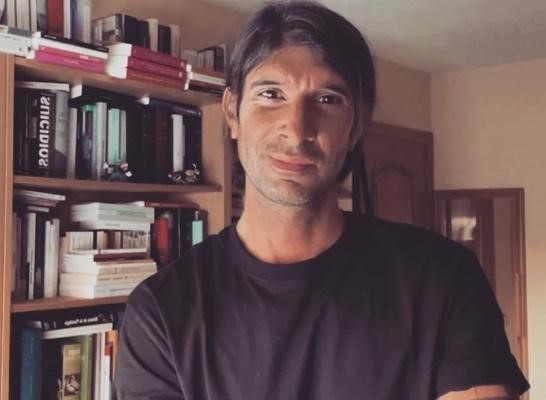
El principal reto educativo de la actualidad, y que da respuesta al interrogante del congreso, es el de recuperar el espacio y el tiempo para que el conocimiento vuelva a encontrar su centralidad, que los centros educativos sean lugares de enseñanza y aprendizaje y no centros asistenciales, y que el profesorado sea una figura social central.
Antonio Iván Rodríguez López. Maestro de Educación Primaria en Granada, especialidad de Educación Física.

A continuación, y a sabiendas de la complejidad de la respuesta, enumero aquellos que considero más importantes:
- Mejorar la formación inicial de los futuros docentes, incluyendo un mayor tiempo de prácticas en el aula durante su formación.
- Cambiar el sistema de acceso a la función pública. Incluir supervisión y evaluación de expertos sobre intervenciones prácticas realizadas en un aula. En el ámbito del baloncesto, si se quiere obtener el título de entrenador superior, se ha de superar dicho proceso (incluida la parte teórica y los supuestos prácticos).
- Trabajar en reconstruir y recuperar la relación con el lenguaje (lectura, escritura y diálogo). Además, dar el valor que merece la adquisición de conocimientos, a sabiendas de que todo proceso de aprendizaje requiere de esfuerzo y fuerza de voluntad.
- Bajar las ratios, aumentar las plantillas docentes, mejorar las prestaciones económicas del profesorado y distribuir a los alumnos de forma heterogénea entre los distintos centros.
- Construir un proyecto legislativo educativo a largo plazo e informado por la investigación educativa.
- Implementar sistemas de evaluación en los centros educativos que permitan monitorizar los resultados de aprendizaje del alumnado a medio y largo plazo. De hecho, solo se puede mejorar aquello que se evalúa con claridad y se reflexiona con honestidad. Las opiniones o intuiciones no son los mejores instrumentos de evaluación.
Elena González Párraga. Licenciada en Historia por la Universidad de Granada, graduada en Historia del Arte por la UNED y profesora en la educación pública andaluza.

En mi opinión, la escuela del siglo XXI debe enfrentarse a un doble reto: por un lado, es necesaria una actualización metodológica y una incorporación coherente y segura de unas nuevas tecnologías a las que la escuela no puede, ni debe, dar la espalda, siempre sin perder el foco de cuál es nuestro papel como docentes y sin olvidar que la metodología es la que está al servicio del alumnado, y no al revés. Por otro lado, se debe pelear para mantener una educación de calidad, una educación que permita a los hijos e hijas de la clase obrera adquirir los conocimientos y aprendizajes que les serán necesarios en un futuro y les permitirán ejercer una ciudadanía responsable y optar a la carrera o empleo que elijan; es decir, proteger ese ascensor social del que muchos nos hemos beneficiado en su momento y que tenemos la obligación de legar a nuestro alumnado.
Ramón Rodríguez Galán. Tutor de Educación Primaria en Sevilla. Formador de docentes en campos como las metodologías activas, la tecnología educativa y el uso seguro y responsable de internet y RRSS.

Creo que serían innumerables los puntos a tratar, pero priorizando algunos de ellos, creo que tenemos por delante retos realmente urgentes como el bienestar docente, tan descuidado desde hace muchos años. Los docentes nos enfrentamos cada día a una mayor carga de trabajo con los mismos o incluso menos recursos, esto, sumado a la creciente falta de reconocimiento, sobre todo en condiciones de trabajo dignas y necesarias para llevar a cabo tales tareas, derivan en una sobrecarga que comienza a ser inasumible y, lo que es peor, con consecuencias realmente preocupantes en la salud mental del profesorado. Y las consecuencias, por desgracia, van más allá, porque, por ejemplo, esto hace que cada día sea más complejo atender a la diversidad en el aula, que es una de las mayores demandas de la sociedad actual, y que, a mí, personalmente, me gusta mimar y cuidar al detalle. Y cada día se nos hace más difícil. La burocracia nos asfixia, los horarios no están bien planificados, los recursos son muy limitados, la brecha digital está creando cada día más desigualdad entre centros educativos… Creo que, tanto nuestro alumnado como sus familias y nosotros, los docentes, merecemos algo mejor. Estoy convencido de que por ahí pasa gran parte de la recuperación de la educación como ascensor social.
Andrés Rivera. Maestro de primaria desde 1998 en la Comunidad Valenciana y monitor de natación por la Real Federación de Natación desde 1995.

Pienso que el principal reto es, precisamente, superar esa sensación de excepcionalidad perpetua que se nos pretende inculcar, esa obligación moral de desentrañar unos retos futuros. Esto de los retos yo lo percibo como una estratagema mercadotécnica: hemos de hacernos dignos para afrontar unos retos que precisamente por inescrutables nos dejan en situación de indefensión. De esa indefensión nos vienen a salvar los nuevos oráculos. Ante eso yo digo: mi aspiración es aniquilar la perpetua excepcionalidad, con la novolatría que implica.
Bianca Thoilliez. Profesora Titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.

La escuela nunca ha sido un ascensor social perfecto. Aunque tiene el potencial para desempeñar ese papel, siempre ha enfrentado obstáculos que le impiden alcanzarlo plenamente. A lo largo de la historia, ha promovido casos de movilidad individual, pero rara vez ha logrado un impacto colectivo o de clase. Sin embargo, lo característico de nuestro tiempo es la renuncia, por principio, a la idea misma de que la escuela pueda funcionar como un ascensor social ni individual ni colectivo. Cada vez más paralizada, asume el relato del fracaso y abandona su potencial transformador.
Belinda Haro. Maestra de Audición y Lenguaje en Andalucía, con experiencia en tutoría de un aula específica para alumnado con TEA y en un puesto específico destinado a la atención de alumnado con TEL, actualmente TDL.

La educación ha de seguir siendo la mayor herramienta de justicia social que tenemos, pero en la actualidad se ha retrocedido en la práctica educativa de las escuelas equiparando la justicia social a la igualdad, desde mi punto de vista, ésta no es tratar a todos igual, sino dar a cada alumno lo que necesita para poder desplegar su máximo potencial. Me temo que no lo será si seguimos entendiéndola con las viradas que estamos viviendo en la actualidad, asisto con perplejidad a una escuela que se proclama inclusiva y de calidad, pero la percepción de muchos/as de nosotros es que es más segregadora y la calidad no existe porque la escuela “ha perdido su rumbo”.
Últimamente la escuela se está emborronando, desviándose de sus funciones esenciales. Asistimos con asombro a un ansia continua de una «falsa innovación educativa» que, en realidad, innova poco o nada: muchas propuestas ya existían, han vuelto en la “bajamar” con un nombre nuevo y, a veces, vacío. Se renombran conceptos para hacerlos pasar por novedades, generando la sensación de cambio, cuando en el fondo es más de lo mismo.
Me preocupa profundamente ver cómo la escuela corre el riesgo de convertirse en cualquier cosa —incluso, en ocasiones, en un parque de atracciones (aunque esto podría molestar mucho a Gregorio Luri)— mientras perdemos de vista su misión: enseñar de forma más eficiente, que nuestros alumnos aprendan «más y mejor», no dejar atrás a alumnos y permitir una adaptación a la realidad de cada centro, de cada aula y de cada alumno, en aquellos casos en lo que es preciso. Una escuela centrada en mejorar nuestras prácticas educativas que promuevan el mejor aprendizaje real del alumnado, y no tanto, tal y como sucede ahora en la foto bonita para redes sociales.
No podemos resignarnos a una educación que olvide el conocimiento, denostado en los últimos años. No se puede desarrollar una verdadera competencia desde el desconocimiento.
La base sigue siendo sólida: educar es construir puentes, no montar espectáculos.
Recuperar la educación como ascensor social pasa, hoy más que nunca, por poner en el centro el conocimiento riguroso, el aprendizaje profundo, el esfuerzo significativo, combinado con el acompañamiento humano real, la confianza en los procesos y el respeto a los ritmos y trayectorias de cada alumno.
La escuela debe volver a ser ese espacio que no experimente con las vidas de los niños, sino que los sostenga, los impulse y los prepare de la mejor forma posible y con las estrategias educativas (existentes en el momento) que promuevan mejores aprendizajes.
La educación sigue siendo la mayor herramienta de justicia social que tenemos, pero solo si somos valientes para defenderla de la banalidad y el adorno vacío.
David Cerdá. Economista, doctor en filosofía y profesional de la gestión empresarial, la educación, la comunicación y la ética.

El siglo XXI está siendo sometido a fuertes presiones y cambios vertiginosos, algunos de ellos en la dirección errónea (menos ciudadanía, menos cultura, menos libertad, menos democracia). La educación nunca ha dejado de ser la base de una democracia real, para la que necesitamos un pueblo instruido, crítico y capaz independientemente de sus condiciones de partida
Ramón Espejo. Catedrático de Literatura Norteamericana en la U. de Sevilla, investigador especializado en teatro norteamericano.

Erradicar la ideología y la política de la gestión educativa y avanzar hacia una gestión profesionalizada del sistema, con aportación de los diferentes ámbitos del conocimiento y expertos reconocidos procedentes de todos ellos.
Hacer ver claramente a la sociedad que la educación que se declara ‘innovadora’, ‘progresista’, ‘constructivista’ o ‘transformadora’ posee un fuerte sesgo ideológico y que no tiene cabida en la escuela pública. Puede impartirse en la privada, pero proporcionando información clara a los padres y respetando unos estándares mínimos decretados por una autoridad educativa independiente de los partidos políticos.
Emilio Canales. Profesor de secundaria de latín y griego en Granada, doctor en Filología Clásica.

El título me parece muy pertinente, dado que, en los tiempos que corren, los políticos y pedagogos siguen sin tener en cuenta que los principales perjudicados en las sucesivas reformas y contrarreformas han sido los alumnos de clase media-baja o baja, al no disponer de instrumentos ni recursos para compensar externamente la pérdida de los conocimientos que se ha ido produciendo en la escuela. La supuesta bondad del sistema, que aparentemente apoya y ampara al sector de la población más desfavorecido, se diluye cuando, en la realidad más allá de la educación, el mundo al que han de enfrentarse les requerirá una formación que se ha vetado a los docentes y no alcanza a los discentes, a causa de la expedición de títulos que se consiguen sin esfuerzo académico y sin haber adquirido unas nociones mínimas para abordar y afrontar con garantías de futuro el mercado laboral. Las familias con alto nivel adquisitivo, en cambio, disponen de recursos para lograr el ascenso social a través de una educación paralela que, de alguna forma, «equilibra» aquello que el sistema educativo no les proporciona.
Olga García. Profesora de Filosofía de Enseñanza Secundaria en Toledo y codirectora de la Colección de Educación de Akal.

Que la escuela pública debe ser recuperada depende de en qué sentido entendamos que está perdida, destruida o pervertida. Es evidente que ha quedado reducida a un mero dispositivo de inserción laboral, a una cantera de emprendedores, a la provisión de mano de obra moldeable, disponible bajo demanda empresarial. La recuperación de la escuela es la recuperación del conocimiento, de la enseñanza de contenidos, científicos, por cierto, frente a la educación competencial impuesta por la OCDE y demás organismos económicos neoliberales.
La recuperación de la escuela en su función de “ascensor social” consiste en combatir el objetivo diseñado por ley de enseñar habilidades, competencias y destrezas con el fin de crear un determinado perfil de salida de trabajador y de ciudadano para el siglo XXI afín a las necesidades del capital. Ese combate es la lucha por el conocimiento y por la racionalidad crítica. En definitiva, por la ciudadanía en el sentido pleno de la palabra.
Javier Mestre. Catedrático de enseñanza secundaria, especialidad en lengua castellana y literatura, en Ávila.
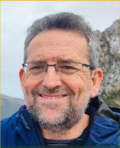
En los tiempos que corren, el reto más importante de la escuela pública, porque entiendo que la escuela ha de ser pública para cumplir con sus funciones fundamentales en la sociedad, es sobrevivir sin convertirse en otra cosa al servicio de la economía o de quién sabe qué conglomerado de intereses privados.
La escuela pública, donde confluyen la objetividad y la pluralidad al servicio de la libertad de criterio de los ciudadanos y ciudadanas en formación, garantiza la igualdad de acceso al conocimiento y a las correspondientes acreditaciones. De ahí su potencial como ascensor social. El acceso al conocimiento ha sido tradicionalmente un elemento clave de distinción social y la generalización del acceso implica un proceso social y cultural de igualación. Sin embargo, en el turbocapitalismo de este siglo estamos asistiendo a una suerte de proletarización de los trabajadores y trabajadoras más formados; la bajada de salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal con estudios universitarios en las empresas privadas, en parte derivado de la creciente oferta de mano de obra muy cualificada de países como India o China en el mercado global, ha puesto en su sitio al personal de clase obrera que soñaba con el ascenso social gracias a los estudios y que se encuentra, hoy por hoy, con un panorama inquietante de precariedad, problemas de acceso a la vivienda y graves dificultades para la emancipación económica.
En conclusión, si bien la escuela pública pone las bases culturales para una sociedad verdaderamente democrática y más igualitaria, las características estructurales del capitalismo hacen patente que reducir la desigualdad va mucho más allá de las políticas educativas. Si, además, estas últimas insisten en la privatización y desmontaje de la escuela pública o en eliminar el conocimiento como eje central de la función de la escuela, queda claro que la reducción de las desigualdades no es un objetivo de los que nos gobiernan (por mucho que digan lo contrario).
Silvia Toscano. Profesora de Economía desde el año 2000 y actualmente vicedirectora en el IES Martínez Montañés desde 2023.

Tras más de 20 años en la enseñanza, y habiendo pasado por centros muy diferentes, la experiencia demuestra que una de las claves para que nuestro alumnado entienda la importancia de la educación no solo académica sino personal, radica en la familia.
Se escribe mucho y se debate más sobre la relación entre el nivel de estudios de los padres y los logros o fracasos académicos de sus hijos. Y las estadísticas lo demuestran. Las probabilidades de un alumno o de una alumna de llegar a estudios superiores aumenta en relación con la formación de sus progenitores. Pero esto no siempre ha sido así. Provengo, como la mayoría de mis amigos, de una familia obrera con padres sin estudios universitarios, pero que nos inculcaron la importancia de la formación y de obtener un título para ascender socialmente. Si por aquel entonces se hubiese realizado dicha estadística, los resultados habrían sido muy diferentes.
¿Qué ha sucedido para que esto haya cambiado? ¿Sigue siendo cierta la relación entre la educación y el ascenso social? Y de ser así, ¿qué podemos hacer como docentes?
Desde la Asociación OCRE les invitamos a que se inscriban y que nos acompañen los días 24 y 25 de octubre en Sevilla en nuestro IV Congreso, porque habrá mucho más: Congreso Ocre


[…] segunda parte del artículo, dividido en dos partes (cuya primera parte pueden encontrar aquí: 1ª parte: Los participantes del IV Congreso de Expertos Docentes de Sevilla nos dan su opinión sob…), les traemos a continuación, como aperitivo de nuestro IV Congreso, las opiniones de todos los […]